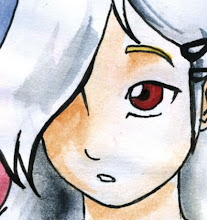Desde chiquitita acarreo esta patología. TODO me da culpa. Cada vez que tengo la posibilidad de elegir algo, en el plano que sea (un novio, un plan de sábado a la noche, una remera en un shopping), la alternativa dejada de lado me carcome la cabeza y me hace sentir culpable, culpable de no haberla elegido.
Es que, me entendés? si en lugar de haberle levantado el pulgar al lindo de J* le daba una oportunidad al dulce de G* seguro no sufría tanto, y mi salud sentimental sería otra. Si en lugar de gastar $98 pesos en esa remera hubiera caminado dos cuadras mas, seguro conseguía otra a un 20% menos. Y si en lugar de haberle regalado mi sábado a la noche a un tololo que no paró de hablar de sí mismo en un lujoso restorán, me hubiera juntado con una amiga a ver una película, la hubiese pasado muchísimo mejor y al menos me hubiera puesto al tanto de sus cosas, “es que hace tanto que no la veo!!!”
Por supuesto que de haber elegido la opción que dejé de lado tendría la misma sensación por haber dejado de lado la opción que en realidad escogí.
Lo cierto es que la culpa me acompaña desde que tengo uso de razón.
Cuando tenía 10 años, lo mejor que me podía pasar era que mi madrina me invite a pasar el verano en su casa. Mis primas me doblaban en edad, me dejaban jugar con sus collares y pinturas, y sobre todo, yo podía estar entre las conversaciones que tenían con sus amigas, me sentía grande entre esas charlas sobre moda, chicos y música.
Pero aunque esos días eran de ensueño, tenía una terrible sensación en el pecho. La culpa, la culpa de haber dejado a mi hermanito (que tiene solo un año menos que yo) en casa. Solo y aburrido. Sus amiguitos de vacaciones, y él solito con mi abuela. Me sentía tan malvada que hasta lloraba cuando me iba a dormir. Por eso un verano decidí quedarme en casa. No lo iba a dejar solo otra vez. Y no sirvió de nada, porque me sentía culpable por no haber aceptado la invitación de mi madrina. La sensación en el pecho ya tenía otra razón para existir.
A medida que fui creciendo, la situación no cambió. La culpa siempre está ahí.
Si te contesto mal, me siento la peor persona del mundo, si en cambio me contengo y omito decirte las barbaridades que me salen de la boca a borbotones, me siento culpable por no haber sido yo misma.
Si me invitás y no tengo ganas de ir, una de dos: o me encuentro en tu auto sintiéndome culpable por hacer las cosas “por compromiso” o me quedo en mi casa con la sensación de “de última salía un rato en lugar de quedarme como siempre entre estas cuatro paredes.”
Disconformismo? Conchudez femenina? Esquizofrenia? Gataflorismo?
No lo sé. Cómo saberlo. El día que me conozca a mí misma voy a ser la dueña del planeta. Mientras tanto sobrevivo. Como puedo. Sentadita en un cordón, tomando fanta con pajita, viendo un atardecer uruguayo y reflexionando.
Porque viste que en vacaciones todo te llama a reflexión. Desde el porqué y para qué de la humanidad hasta la cantidad de cucharadas de azúcar que le ponés a un café.
Yo y mi culpa, mi culpa y yo. La culpa ahí, la culpa siempre, la culpa toda, la culpa- culpa. Después de todo, la culpa es mía, eso nadie lo duda.
Y el sol se ponía, y la brisita de mar me erizaba la piel, y Juan me dijo:
“En la Insoportable levedad del ser hablan de que somos infelices porque nuestra vida es lineal y no se repite, entonces al tomar una decisión descartamos otra que no podremos recuperar. Pero ¿y si logramos retroceder para tomar la otra decisión y comprobar qué habría sucedido para así no quedarnos con dudas? ¿Conseguiríamos quitarnos el peso de la lluvia en los zapatos?”
No sé, le contesté, pero por las dudas creo que de ahora en más voy a ir por la vida descalza. Después te cuento que se siente.
Por supuesto que de haber elegido la opción que dejé de lado tendría la misma sensación por haber dejado de lado la opción que en realidad escogí.
Lo cierto es que la culpa me acompaña desde que tengo uso de razón.
Cuando tenía 10 años, lo mejor que me podía pasar era que mi madrina me invite a pasar el verano en su casa. Mis primas me doblaban en edad, me dejaban jugar con sus collares y pinturas, y sobre todo, yo podía estar entre las conversaciones que tenían con sus amigas, me sentía grande entre esas charlas sobre moda, chicos y música.
Pero aunque esos días eran de ensueño, tenía una terrible sensación en el pecho. La culpa, la culpa de haber dejado a mi hermanito (que tiene solo un año menos que yo) en casa. Solo y aburrido. Sus amiguitos de vacaciones, y él solito con mi abuela. Me sentía tan malvada que hasta lloraba cuando me iba a dormir. Por eso un verano decidí quedarme en casa. No lo iba a dejar solo otra vez. Y no sirvió de nada, porque me sentía culpable por no haber aceptado la invitación de mi madrina. La sensación en el pecho ya tenía otra razón para existir.
A medida que fui creciendo, la situación no cambió. La culpa siempre está ahí.
Si te contesto mal, me siento la peor persona del mundo, si en cambio me contengo y omito decirte las barbaridades que me salen de la boca a borbotones, me siento culpable por no haber sido yo misma.
Si me invitás y no tengo ganas de ir, una de dos: o me encuentro en tu auto sintiéndome culpable por hacer las cosas “por compromiso” o me quedo en mi casa con la sensación de “de última salía un rato en lugar de quedarme como siempre entre estas cuatro paredes.”
Disconformismo? Conchudez femenina? Esquizofrenia? Gataflorismo?
No lo sé. Cómo saberlo. El día que me conozca a mí misma voy a ser la dueña del planeta. Mientras tanto sobrevivo. Como puedo. Sentadita en un cordón, tomando fanta con pajita, viendo un atardecer uruguayo y reflexionando.
Porque viste que en vacaciones todo te llama a reflexión. Desde el porqué y para qué de la humanidad hasta la cantidad de cucharadas de azúcar que le ponés a un café.
Yo y mi culpa, mi culpa y yo. La culpa ahí, la culpa siempre, la culpa toda, la culpa- culpa. Después de todo, la culpa es mía, eso nadie lo duda.
Y el sol se ponía, y la brisita de mar me erizaba la piel, y Juan me dijo:
“En la Insoportable levedad del ser hablan de que somos infelices porque nuestra vida es lineal y no se repite, entonces al tomar una decisión descartamos otra que no podremos recuperar. Pero ¿y si logramos retroceder para tomar la otra decisión y comprobar qué habría sucedido para así no quedarnos con dudas? ¿Conseguiríamos quitarnos el peso de la lluvia en los zapatos?”
No sé, le contesté, pero por las dudas creo que de ahora en más voy a ir por la vida descalza. Después te cuento que se siente.